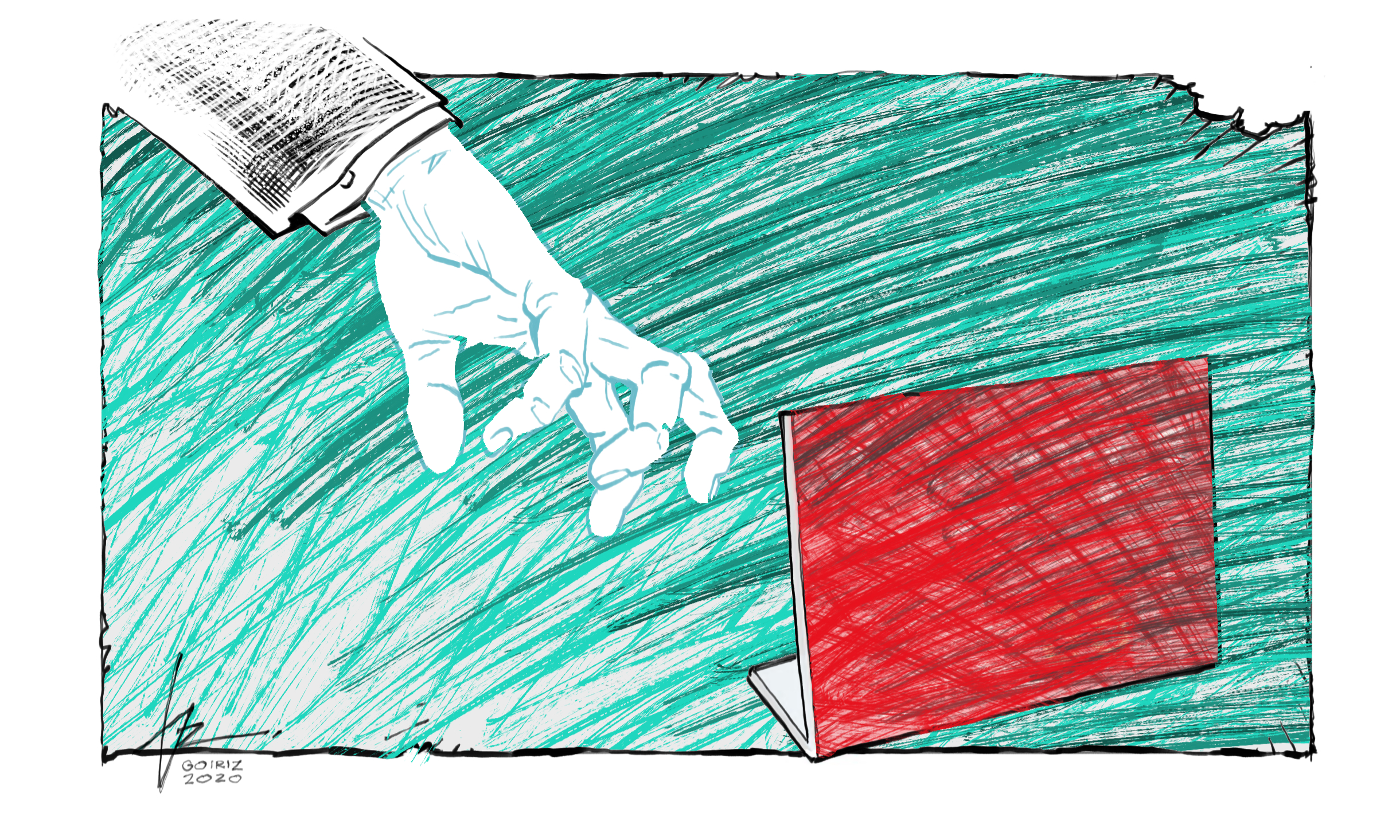
Por Marcos Pérez Talia.
La recientemente declarada pandemia de coronavirus ha causado estragos mundiales en poco tiempo. Desde su aparición, ha logrado impactar en diversos ámbitos: ya sea en la salud pública, en actividades del sector público y privado, movilidad de personas a nivel mundial y, no menos importante, la economía.
A propósito de las consecuencias económicas, en Paraguay se generó un debate interesante luego de la suba sideral de precios de insumos para combatir al COVID-19. La reacción ciudadana no se hizo esperar, pues se denunció la situación ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). La respuesta del ente público se convirtió en el meollo del debate: «Según la Constitución Nacional, en el país contamos con la Economía de Libre Mercado; es decir, predomina la oferta y demanda. No existe regulación de precios».
Uno y otro bando se posicionaron, como era de esperarse, desde sus trincheras ideológicas. A ese efecto, se arguyeron como punto de partida dos artículos constitucionales que alimentaban la discusión: (i) el art. 1, que constituye a Paraguay como Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana y (ii) el art. 107, que reconoce la libertad de concurrencia, competencia en el mercado y prohibición de alza o baja artificial de precios.
La cuestión es que esta disputa generó grietas no solo en la sociedad, sino también dentro del liberalismo, en cuyo interior es posible encontrar distintas formas de concebir los límites de la libertad y de la acción del Estado. Por tanto, más allá de la cuestión eminentemente legalista, hay un debate de fondo que la coyuntura crítica permite plantear: ¿el liberalismo económico es un apostolado inflexible cuya bandera no pueden abandonar los liberales?
Ya había señalado Giovanni Sartori que la palabra liberalismo tuvo mala fortuna y eso ha contribuido a su pérdida de identidad, lo cual requiere constantemente un redescubrimiento de sus particularidades. Con ese fin, planteó Sartori una serie de aspectos necesarios para revalorar al liberalismo.
En primer lugar, equiparar el “sistema político” liberal al “sistema económico” liberal atenta contra la evidencia histórica. Una cosa es el laissez-faire y otra, la economía de mercado. Los padres fundadores del liberalismo (Locke, Montesquieu, Constant, etc.) lo entendían como imperio de la ley, Estado constitucional y libertad política (libre de la opresión política del absolutismo). No estaban pensando en el libre mercado o en la libertad de supervivencia del individuo más capacitado.
Por otra parte, si bien el liberalismo se constituyó como expresión de desconfianza frente al poder del Estado absolutista, el Estado liberal no se mide por su dimensión o por la cantidad de cosas que hace (o deja de hacer), sino por su estructura y su vigencia constitucional. Un Estado liberal puede ser grande o pequeño (dependiendo del contexto), pero no puede dejar de ser un Estado constitucional en la acepción garantista del término. Esa es su matriz original.
Por último, el liberalismo político nació antes que el liberalismo económico. Al menos con un siglo de diferencia. Claramente, el primero pudo subsistir sin el otro. Luego resultó que ambos podían optimizarse mutuamente; o sea, un Estado liberal funcionaría mejor con una economía de mercado. Pero ese es otro debate.
Ahora bien, las complejidades de los siglos XIX y XX impregnaron de ramificaciones al liberalismo, lo que se tradujo en un número considerable de nuevos (o neo) liberalismos. Surgieron nuevos postulados de liberalismo social, de bienestar, democrático, etc. La corriente estrictamente económica fue muy prolífica en nuevas formas de liberalismo. En ese sentido, la economía clásica suele considerarse como el inicio del liberalismo económico, cuyo padre sería Adam Smith; aunque sin olvidar a David Ricardo, James Mill (y su hijo John Stuart), entre otros.
Ya había señalado Giovanni Sartori que la palabra liberalismo tuvo mala fortuna y eso ha contribuido a su pérdida de identidad, lo cual requiere constantemente un redescubrimiento de sus particularidades. Con ese fin, planteó Sartori una serie de aspectos necesarios para revalorar al liberalismo.
La riqueza de las naciones, obra principal de Adam Smith, se convirtió en la biblia de dicha escuela. Y si bien su propuesta sobre la mano invisible del mercado fue bien acogida, el propio Smith reconoció sus límites y propugnó la intervención del Estado para corregir algunos errores o desviaciones. La metáfora de que la mano invisible conduciría siempre al bien común fue puesta en discusión varias veces en su obra, especialmente al afirmar: «Ni la caprichosa ambición de reyes y ministros ha sido tan devastadora… como el recelo impertinente de los comerciantes y fabricantes. Pero la mezquina rapacidad y el espíritu monopolista de los comerciantes y los industriales, que no son ni deben ser los gobernantes de la humanidad, es algo que aunque acaso no pueda corregirse, sí puede fácilmente conseguirse que no perturbe la tranquilidad de nadie salvo la de ellos mismos». Advirtió que la codicia de algunos comerciantes podría obviamente conspirar contra el bien común, efecto no deseado del liberalismo. Su obra trasluce hasta hoy la idea de anteponer el bien común al mero arbitrio del mercado.
Durante el siglo XX, se consolidó una versión radical del liberalismo económico, en la llamada “escuela austriaca”. Su objetivo fue denostar contra la hegemonía keynesiana y tuvo como abanderado, entre otros, a Von Hayek, crítico severo de la concepción social de la democracia. El orden keynesiano, como todo ciclo, acabó agotándose y se inició en la década de 1970 un nuevo orden centrado en la hegemonía radical del mercado. De inestimable ayuda fueron los premios Nobel de Economía a dos de sus principales exponentes: Von Hayek en 1974 y Milton Friedman en 1976.
Este breve relato histórico intenta ayudar a comprender que desde la misma génesis del liberalismo existieron diversas corrientes. Ninguna de ellas puede autoasignarse la titularidad ideológica. En el mismo texto de Adam Smith, origen de la ortodoxia liberal, puede también situarse el nacimiento de la otra corriente, la heterodoxa. Por ello, no parecen del todo justificadas las críticas que desde la ortodoxia liberal paraguaya se hicieran a los pedidos de intervención del Estado frente a la suba intempestiva de precios. Al menos no desde el ángulo del liberalismo.
Como diría Karl Polanyi, la libertad económica no puede ser considerada, en todos los casos, un valor absoluto. En una sociedad compleja, la posibilidad de restricción de ciertas libertades (regular el precio del alcohol en gel en tiempos de pandemia) se convierte en la única forma de ampliar otras libertades (acceder a medicamentos y otros productos para asegurar la salud). Esta idea no está enemistada con el liberalismo, al menos no con su concepción histórica. Es, a lo sumo, otra forma de liberalismo… la que asume desde siempre que la dignidad humana es innegociable.
El liberalismo no puede agotarse en lo estrictamente económico. El libre mercado, en su concepción radical, es un componente más de lo que podrían ser las distintas caras del liberalismo. Lo que es innegociable es la reivindicación del individuo y su autonomía frente al poder absoluto estatal, como también frente al capital especulador en tiempos de crisis. Esa es su lucha secular.
Ilustración de portada: Roberto Goiriz.

2 thoughts on “Regulación de precios en tiempos de pandemia: ¿atenta contra el liberalismo?”